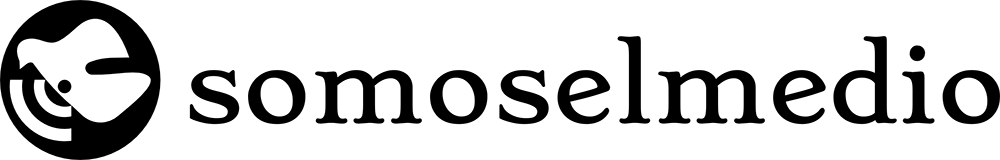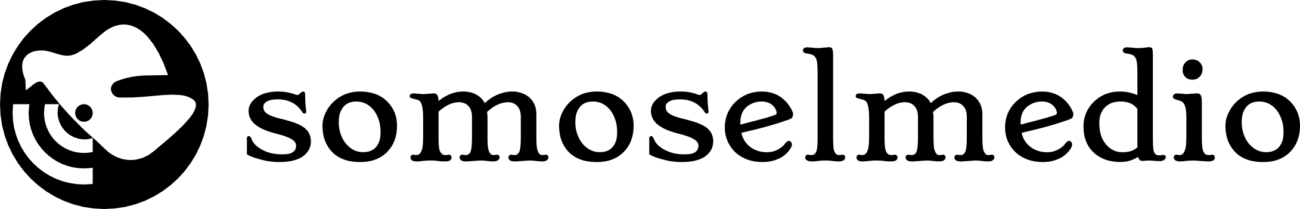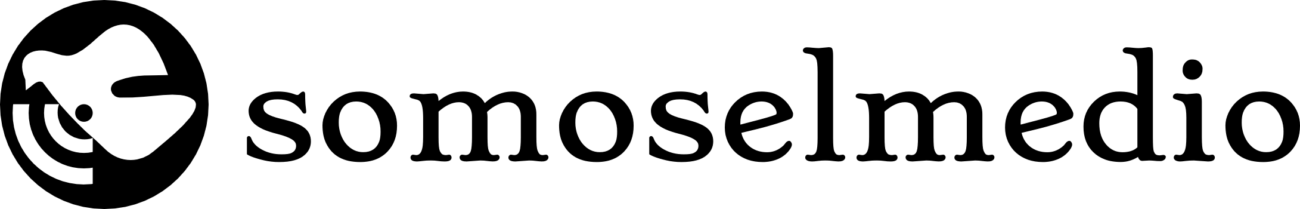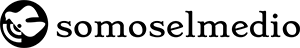El libro del etnomusicólogo, Juan Antonio Vargas Barraza, documenta la evolución del género desde los años 20 hasta la actualidad, destacando su hibridación con ritmos populares y su impacto cultural en el país.
Por Edson Ulises / @EdsonDJV
Ciudad de México, 27 de julio de 2025.- La tarde del sábado, el Centro Cultural de España en México fue sede de la presentación del libro Con sus charros cibernéticos, del etnomusicólogo Juan Antonio Vargas Barraza. El evento reunió al productor musical Javier Audirac, el pionero Robert Proco y el especialista en arte y tecnología Juan Pablo Villegas, quienes reflexionaron sobre la evolución, definiciones y futuro de la música electrónica en México.
La obra se posiciona como un referente en el estudio de este género, trazando una línea histórica que va desde las vanguardias experimentales de los años veinte hasta su masificación en el siglo XXI. Con rigor histórico, Vargas Barraza examina la hibridación de la electrónica con géneros como el rock y la cumbia, así como su vínculo con procesos sociales y tecnológicos.
Uno de los ejes del libro es la discusión sobre qué constituye la música electrónica. Vargas explicó que eligió no imponer una definición cerrada, sino partir del sintetizador como “artefacto cultural” para recoger las voces de quienes la crean. Mencionó ejemplos como el del compositor Antonio Russek, quien distingue entre la experimentación académica —inspirada en Stockhausen— y el uso comercial de sintetizadores.
El autor también visibiliza episodios poco conocidos de la historia musical nacional, como el papel de Carlos Chávez en la introducción del theremín en México en los años treinta, o la incorporación temprana de sintetizadores por parte de músicos tropicales como Rigo Tovar, luego del veto mediático al rock tras el festival de Avándaro. “La cumbia electrónica es un fenómeno latinoamericano que México adoptó y reinventó”, afirmó.
Por su parte, Javier Audirac, reconocido por su labor en la difusión de la electrónica en la radio, coincidió en la dificultad de delimitar el género. “Hoy todo es música electrónica en cierto sentido, desde el pop más comercial hasta el techno más underground. Lo importante es no perder de vista la historia”, señaló. Añadió que fenómenos virales, como la revaloración de canciones de Lucía Méndez o el uso de sintetizadores por grupos como Timbiriche y Flans, obligan a revisar las categorías con las que se ha contado la historia musical en México.
Uno de los temas recurrentes durante la presentación fue el impacto de la tecnología en la producción musical. Audirac señaló que las herramientas digitales han democratizado la creación, pero también han generado una saturación de contenido. “Antes, grabar un disco requería un estudio profesional; hoy, con una laptop y algunos programas, cualquiera puede producir música. Eso es maravilloso, pero también nos enfrenta al reto de distinguir calidad en medio del exceso”, comentó.
Robert Proco, figura clave desde los años ochenta, fue más allá al cuestionar la vigencia del término “música electrónica”. “Está tan diluido que casi no significa nada. Por eso prefiero hablar de música sintética o artificial: lo que importa es el proceso creativo detrás”, argumentó. Subrayó la relevancia de artistas que desarrollan sus propias herramientas, como Leslie García, quien diseña instrumentos y software propios: “La verdadera vanguardia está en quienes rompen con lo establecido”.
Finalmente, Juan Pablo Villegas respaldó la idea de mantener definiciones flexibles. “El libro muestra que la electrónica va del techno a la tropical. Las categorías deben mutar”, indicó. Reconoció el enfoque ecléctico del autor, quien evita encasillamientos para capturar la diversidad del fenómeno. “Las definiciones de música electrónica se van gestando con el tiempo; todo depende del contexto en que surgen”, concluyó.