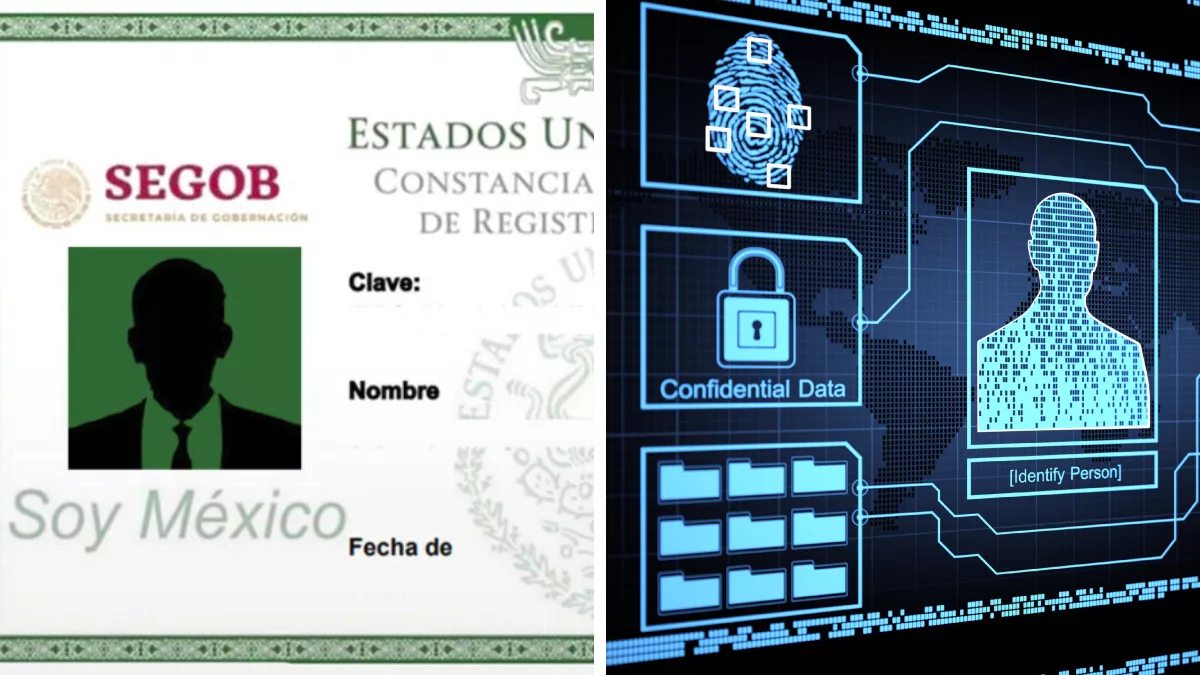Los autores realizaron el presente artículo en el marco del curso “Teorías del Consenso y conflicto” impartido por el profesor Enrique Gallegos en la licenciatura en Estudios Socioterritoriales en la Universidad Autónoma Metropolitana-C. Para realizarlo, los autores usaron las teorías del filósofo y sociólogo francés, Michel Foucault. A través de los conceptos de disciplina, seguridad y control logran desvelan los riesgos políticos de implementar la CURP con datos biométricos.
Por RAFAEL GUEVARA MIRÓN RAFAEL, JOSUE LARA GUTIÉRREZ,LUIS MUÑOZ MONTES Y ALEJANDRO ROJAS MACEDONIO, Estudiantes de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales UAM-C
En México, la implementación de la CURP biométrica ha generado un intenso debate. El proyecto plantea que, a partir de 2026, todos los ciudadanos y residentes deberán contar con una Clave Única de Registro de Población que, además de los datos tradicionales, incluirá información biométrica como huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma digital. La medida, según el discurso oficial, busca reducir el fraude de identidad, agilizar trámites y contribuir a la localización de personas desaparecidas (El País, 2025). A simple vista, podría parecer un avance lógico en una era digital; sin embargo, cuando observamos este fenómeno desde las teorías de Michel Foucault y Thomas Lemke, se revela como un caso paradigmático de cómo las sociedades contemporáneas articulan vigilancia, control y administración de la vida bajo el lenguaje de la seguridad.
En el capítulo “Los cuerpos dóciles” de Vigilar y castigar, Foucault afirma que “la disciplina fabrica cuerpos sometidos y dóciles” (1975, p. 160). Esta frase resume una de sus ideas centrales: el poder no solo se ejerce por medio de la fuerza, sino a través de técnicas minuciosas que moldean los comportamientos y capacidades de los individuos. La disciplina, dice, es “una anatomía política del detalle” (p. 161), lo que significa que interviene en los gestos más pequeños y en la organización más precisa del tiempo y el espacio. La CURP biométrica encarna esta lógica, pues convierte a cada ciudadano en un conjunto de datos verificables y centralizados, listos para ser administrados. Lo que antes era un número para trámites, ahora se transforma en un expediente digital que no solo dice quién eres, sino que contiene información corporal única e intransferible. Así como en la fábrica o el cuartel los cuerpos se distribuyen y ordenan para optimizar la producción y el control, en la base de datos nacional las identidades se clasifican y normalizan para hacerlas funcionales a la maquinaria estatal.
Pero la dimensión del control no es únicamente física o administrativa. En “El panoptismo”, Foucault describe un modelo de vigilancia permanente inspirado en el diseño de prisión ideado por Jeremy Bentham, el Panóptico, donde los internos no saben cuándo están siendo observados y, por tanto, actúan como si siempre lo estuvieran. Según Foucault, “todas las instancias de control individual funcionan de modo doble” (1975, p. 233): son mecanismos reales de vigilancia y, al mismo tiempo, recordatorios simbólicos que inducen autocontrol. El CURP biométrica tiene un efecto similar: aunque no siempre esté siendo consultada, su existencia genera la certeza de que nuestra identidad, junto con nuestros datos corporales, puede ser verificada en cualquier momento. Es un panoptismo digital en el que los muros han sido sustituidos por servidores y bases de datos, y donde la mirada del vigilante se convierte en un algoritmo que cruza información en segundos.
Esta vigilancia permanente se enlaza con lo que Thomas Lemke analiza en “Los riesgos de la seguridad”. Lemke explica que el liberalismo, al tiempo que promueve la libertad individual, desarrolla tecnologías de control para gestionar los riesgos que esa misma libertad produce. “Los dispositivos de seguridad son la otra cara y condición de existencia del gobierno liberal” (2007, p. 259), afirma. En el caso del CURP biométrica, el Estado justifica la medida como un instrumento para garantizar derechos y proteger a la población, pero en el fondo amplía su capacidad para supervisar, registrar y eventualmente sancionar a los individuos. Aquí se materializa lo que Lemke llama la paradoja de la libertad: para sentirnos seguros, aceptamos renunciar a parcelas de nuestra privacidad.
El miedo desempeña un papel crucial en esta ecuación. Lemke señala que, en el contexto neoliberal, el miedo se convierte en un recurso de gobierno. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la seguridad se elevó al rango de “superderecho”, legitimando medidas de vigilancia masiva (2007, p. 268). En México, aunque no existe un evento único equiparable, sí hay un clima de inseguridad que facilita la aceptación social de proyectos como la CURP biométrica. El argumento de que ayudará a encontrar personas desaparecidas o a impedir delitos de identidad apela a una necesidad real, pero también oculta los riesgos de un sistema de vigilancia potencialmente intrusivo y sin suficientes salvaguardas legales. De hecho, colectivos de familiares de desaparecidos han advertido que la plataforma podría operar sin un control judicial estricto y que, lejos de resolver la crisis forense, centralizaría información sin garantizar su buen uso (El País, 2025b).
En “Los medios del buen encauzamiento”, Foucault explica que el poder disciplinario “fabrica” individuos mediante instrumentos simples como la vigilancia jerarquizada, la sanción normalizadora y el examen (1975, p. 200). El examen es especialmente relevante: combina “las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza” (p. 212), y convierte a cada persona en un “caso” documentado. La CURP biométrica funciona exactamente así: tu identidad no es solo un nombre o un número, sino un expediente digital con tus rasgos físicos, tu estatus legal y tu historial de interacciones con el Estado. Cada consulta a esa base de datos es, en efecto, una evaluación de tu condición frente a las normas, y la arquitectura institucional que lo respalda actúa como un dispositivo de transformación de los individuos en sujetos plenamente administrables.
Esta arquitectura no es neutra. Los módulos de registro, la Plataforma Única de Identidad y las agencias encargadas de la gestión de datos no solo operan como puntos de servicio, sino como espacios en los que se materializa el poder. Foucault describe cómo la arquitectura puede ser un “operador para la transformación” de las personas (1975, p. 203), y en este caso, el simple acto de registrarse en la CURP biométrica implica aceptar una forma de individuación que está mediada por la tecnología y por el Estado. Quien no esté registrado quedará excluido de trámites, servicios y derechos, lo que convierte la posesión de la CURP biométrica en una condición para la plena participación social.
Al poner en diálogo las ideas de Foucault y Lemke, se puede ver que la CURP biométrica concentra varias funciones: es una herramienta disciplinaria que clasifica y normaliza identidades, un dispositivo panóptico que induce autocontrol, y una tecnología biopolítica que administra a la población en su conjunto. La novedad está en la escala y la precisión que permite la tecnología: mientras que en el siglo XVIII el control se ejercía en espacios físicos concretos, hoy se despliega en un entorno digital interconectado que no conoce límites geográficos. Además, la velocidad y alcance de la información amplifican el potencial de vigilancia: una consulta en la base de datos puede cruzarse con registros bancarios, médicos, educativos o judiciales en cuestión de segundos.
Todo esto plantea preguntas inevitables: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en su capacidad de identificar y rastrear a sus ciudadanos? ¿Qué mecanismos de control democrático pueden garantizar que la información biométrica no se use para fines ajenos a los declarados? ¿Estamos dispuestos a intercambiar privacidad por seguridad sin saber con certeza los riesgos a largo plazo? Foucault advertía que las disciplinas tienden a expandirse, a colonizar nuevos espacios y a convertirse en parte naturalizada de la vida cotidiana. Lemke, por su parte, nos recuerda que la seguridad, en el contexto neoliberal, nunca es neutral: siempre está imbricada con estrategias de gobierno y con relaciones de poder que moldean la vida social.
La CURP biométrica, entonces, no es solo un avance administrativo. Es un espejo que nos muestra hasta qué punto la vigilancia y el control pueden integrarse en la vida diaria bajo un lenguaje de modernización y protección. Al aceptarla sin debate, corremos el riesgo de legitimar un modelo de gestión de la población que prioriza la eficacia y la seguridad por encima de la autonomía y la privacidad.
Podemos decir que, el CURP biométrico se inserta en una tendencia global hacia la identificación total. Países como India con su sistema Aadhaar, o China con su red de cámaras y reconocimiento facial, muestran que la biometría puede convertirse en la columna vertebral de un sistema de control social. México, al adoptar esta tecnología, se suma a este paradigma, con todas las implicaciones que ello conlleva para la privacidad, la libertad y la relación entre ciudadano y Estado.
En conclusión, el CURP biométrico no implica rechazar la tecnología ni negar su potencial para atender problemas reales como el fraude o la desaparición de personas. Más bien, significa reconocer que todo dispositivo de control conlleva implicaciones políticas y sociales que deben debatirse abiertamente. A la luz de las ideas de Michel Foucault y Thomas Lemke, esta herramienta se presenta como algo más que una mejora administrativa: es un sofisticado mecanismo de vigilancia, normalización y gestión biopolítica de la población. Si bien puede ofrecer beneficios legítimos en materia de seguridad e identificación, su implementación requiere regulaciones claras, transparencia, supervisión independiente y un compromiso real con la protección de los derechos humanos. Sin estas garantías, corremos el riesgo de que, como en el panóptico de Foucault, la vigilancia constante se vuelva tan normalizada que deje de percibirse como opresiva, consolidando un sistema de control masivo en nombre de la protección.
Bibliografía
El País. (2025). CURP biométrica: qué es, cuándo entra en vigor y lo que hay que saber sobre la nueva identificación oficial. El País México. https://elpais.com/mexico/2025-07-19/curp-biometrica-que-es-cuando-entra-e n-vigor-y-lo-que-hay-que-saber-sobre-la-nueva-identificacion-oficial.html
El País. (2025). Un centenar de colectivos rechaza la reforma a la ley de personas desaparecidas en México. El País México.
https://elpais.com/mexico/2025-06-26/un-centenar-de-colectivos-rechaza-la-r eforma-a-la-ley-de-personas-desaparecidas-en-mexico.html
Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI Editores.
Lemke, T. (2007). Los riesgos de la seguridad. Liberalismo, biopolítica y miedo. En V. Lemm (Ed.), Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica (pp. 247–274). Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.