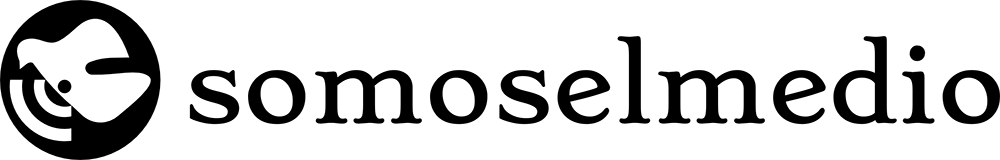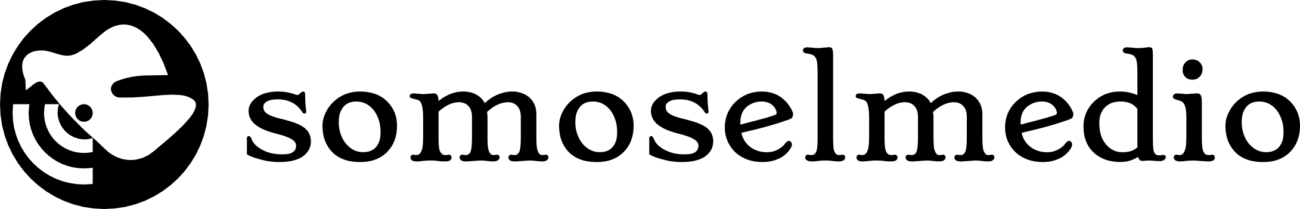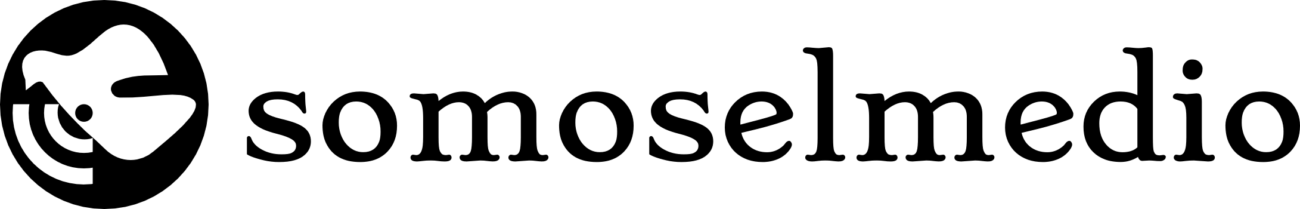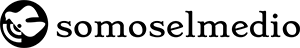El Sur, en sus 32 años, ha cimentado la confianza de sus lectores. Su información veraz,
objetiva e independiente forma parte de su patrimonio intangible. Ha navegado a
contracorriente, guiándose siempre con la fuerza de una sociedad crítica y pujante.
Por Tlachinollan / @Tlachinollan
El asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz es un hecho funesto para el movimiento social de Guerrero y un botón de alarma para los luchadores y luchadoras sociales que están en las trincheras dando la batalla para defender los derechos de la población olvidada y perseguida de nuestro estado. Este contexto de violencia que envuelve a nuestra entidad y que nos ha colocado como rehén de la delincuencia, es un indicador grave de la descomposición de las instituciones del Estado y de la claudicación de las autoridades que han bajado la guardia para hacer valer el Estado de derecho. Actualmente se han erigido en guardianes de la ilegalidad y protectores de la criminalidad.
Nuestro estado continúa en el torbellino de la violencia que reproduce las mismas prácticas del pasado, pero ahora con nuevos actores estatales y no estatales que atentan contra la vida de la población. Las desapariciones forzadas siguen consumándose diariamente como hace 50 años. Las ejecuciones extrajudiciales son un patrón de criminalidad que prevalece como antaño y que siguen cubiertas por el manto de la impunidad.
Estos hechos deleznables nos muestran un continuum en el actuar de las autoridades. Tomando como referencia el quinto volumen del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento histórico titulado “Fue el Estado”, se plantean los factores de persistencia de las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron de 1965 a 1990. La política del terror impulsada por un régimen autocrático no se ha arrancado de raíz, se mantienen vigentes porque no hay castigo a los perpetradores, no se han desmontado las estructuras que propiciaron las desapariciones, las ejecuciones y las torturas que se aplicaron contra los opositores al régimen.
No es fácil dejar atrás la herencia de un pasado reciente de violencia estatal, implica un esfuerzo social extraordinario y ante todo voluntad política y compromiso con las víctimas. La lucha de quienes exigen verdad y justicia víctimas por los crímenes del pasado y del presente pueden llevar a cambios paradigmáticos que refunden el diálogo entre el Estado y la sociedad, sin embargo, hay un gran abismo entre las autoridades estatales, las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas. Siguen siendo tratados como enemigos del régimen, como hace cinco décadas. Esta insensibilidad acumula agravios y mayor violencia porque persiste el pacto de impunidad con los criminales.
El gran desafío es saber lidiar con un pasado reciente de violencia estatal que busque desmantelar lógicas institucionales, redes de actores, prácticas y hasta marcos ideológicos que retroalimentan los patrones de violencia que están enraizados. Esta apuesta requiere de esfuerzos deliberados y sostenidos que incorporen el respeto a los derechos humanos como un articulador social de primer orden y que coloque en el centro a las víctimas como motores de este cambio. Lo primordial es entender que la lógica de la violencia estatal no se desvanece con el tiempo, por el contrario, muchos de sus elementos tienden a perdurar y hasta complejizarse o amplificarse a la luz de nuevos actores y contextos. En ocasiones se derriba el edificio, pero sus cimientos continúan enraizados. La violencia estatal no concluye por disposición oficial ni por convención historiográfica. Requiere compromiso, ante todo hechos que se traduzcan en resultados favorables para la población agraviada. Tiene que cimbrarse el sistema que encubre a los perpetradores con investigaciones científicas que den con los responsables de los crímenes cometidos contra los luchadores sociales.
La institucionalidad que permitió la violación grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos genera un momentum de largo aliento. Este impulso para combatir la impunidad y desmantelar las redes de la macro criminalidad es el que no quiere dar la autoridad. Pesan mucho los intereses creados al margen de la ley y bajo el amparo de la institucionalidad gubernamental, se cuidan más las atrocidades cometidas en el pasado para no tocar intereses de actores estatales que gozan de privilegios e impunidad.
Hablar de lo que permanece, entender por qué dura el trazar líneas para evitar que continúe es un imperativo histórico, social y político para una sociedad ávida de justicia. Visibilizar los factores de persistencia ayuda a colocar en su justa dimensión las falencias de un gobierno que no ha roto con las inercias del pasado, que continúa protegiendo al Ejército, que no los investiga, que más bien los cubre de gloria y sus principales aliados en sus políticas de seguridad. No podemos seguir con esa herida sangrante, de que los responsables de las desapariciones sean los privilegiados del régimen y que ahora comanden la seguridad a través de la guardia nacional, sin resultados favorables para una población inerme. Hablar de factores de persistencia es buscar explicar por qué hasta la fecha hay prácticas y redes delincuenciales que nunca se cortaron de tajo dentro de las instituciones del estado. Con los factores de persistencia se trata de entender, a partir del pasado por qué no se ha logrado erradicar la violencia en nuestro estado.
La no repetición de graves violaciones a los derechos humanos forma parte de la justicia transicional en la medida en la que se busca que los gobiernos dentro de sus procesos de verdad logren adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan violaciones graves en el futuro. Este tema es crucial para transitar a un estadio donde la impunidad no sea el sello distintivo de un nuevo régimen. Por ello se entiende que es igualmente relevante que los gobiernos destinen recursos a atender los derechos de las víctimas con el fin de prevenir que se presenten violaciones semejantes contra otras personas en el futuro. El compromiso general de respetar un derecho implica hacer lo necesario para que cese su vulneración y que esta no se repita. Así, el deber de prevenir la repetición está estrechamente vinculado con la obligación de poner fin a una vulneración en curso. Sobre esta base las garantías cumplen una función preventiva y pueden describirse como un reforzamiento positivo del cumplimiento futuro.
La reforma de las instituciones, el desmantelamiento de los grupos armados no oficiales, la derogación de la legislación de emergencia que sean compatibles con los derechos fundamentales, la investigación de los antecedentes de los miembros de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, la protección de los defensores de los derechos humanos y la formación de los derechos humanos de integrantes de las fuerzas de seguridad, las garantías de no repetición tienen una función de carácter esencialmente preventivo a la que se supone contribuyen la verdad, la justicia y la reparación.
El funcionamiento de las instituciones, las redes de actores, sus prácticas y hasta los marcos cognitivos que hicieron posible la violación de los derechos humanos no se desvanecen con el paso del tiempo, generan una sinergia, incluso sobreponiendo sus lógicas a las nuevas instituciones que buscan trascenderlas. Por esta razón no debe extrañar la connivencia entre las lógicas violatorias de los derechos humanos y la institucionalidad democrática que prevalece en nuestro país y en Guerrero, con un fuerte legado autocrático. En este sentido la dinámica institucional y en particular su inercia constituye un continuum.
Dos masacres en Guerrero durante la década de 1990 muestran la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las policías locales y militares en este estado. No podemos olvidar que nuestro estado fue uno de los más golpeados durante el periodo de 1965a 1990. La matanza de Aguas Blancas fue un crimen de Estado que abusando de su fuerza masacró a 17 campesinos pobres y dejó 19 heridos el 28 de junio de 1995. Fue un crimen perpetrado por policías del estado. Es un caso que también sintetiza la lógica contrainsurgente.
Atrás estuvo la mano del siniestro general Mario Arturo Acosta Chaparro. La masacre de El Charco acaecida el 7 de junio de 1998 es otro crimen de Estado perpetrado por el Ejército que ejecutó a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM en un contexto de contrainsurgencia. Hasta la fecha los dos crímenes se mantienen en la impunidad. Lamentablemente estas dos masacres han sido ventiladas actualmente por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum por la confrontación que se ha dado con el expresidente Ernesto Zedillo, quien protegió al exgobernador Rubén Figueroa, a Ángel Aguirre Rivero y a los mandos militares. Sin embargo, hasta la fecha los gobiernos de Morena tampoco han impulsado los dos casos para garantizar justicia a las viudas del Charco y de Aguas Blancas y acabar con el pacto de impunidad que sigue intocado.
En Guerrero no sólo se masacró a indígenas y campesinos, se declaró la guerra contra las organizaciones guerrilleras y se implementó una política de terror para arrancar de raíz las acciones armadas de los insurrectos. Fueron crímenes que hasta la fecha siguen sin ser investigados, por el contrario, los líderes guerrilleros continúan en el limbo. No se les reconoce como héroes ni como dirigentes sociales que impulsaron los cambios sociales que hoy se han concretado en nuestro país. A Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas se les adjetivó como roba vacas, salteadores, bandoleros, comunistas. Siempre buscaron mil maneras de criminalizarlos fabricando delitos e historias falaces.
El gobierno actual ha descalificado a los movimientos y luchadores sociales independientes. Todos los que no están en las coordenadas del partido en el poder son incómodos y se les descalifica y denuesta, exponiéndolos ante la opinión pública, siendo blanco fácil de agresiones, al mismo tiempo envían un mensaje de que son sacrificables. No le apostó por la justicia transicional, los violadores a derechos humanos se mantienen en la impunidad y siguen enquistados en el poder público. A los miembros del Ejército, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, no se les toca ni se les molesta. Hacer justicia por los casos de la guerra sucia y Ayotzinapa era la oportunidad para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. De sentar las bases para la no repetición de esos pasajes obscuros de la historia pasada y reciente de México. Sin embargo, fallaron, y la impunidad es la que se mantiene en la cúspide del poder, como un trofeo de los perpetradores.
Por esos factores de persistencia estamos condenados a que hechos atroces sigan ocurriendo, como el crimen artero de Marco Antonio Suástegui, que fue criminalizado por todos los gobiernos: lo encarcelaron en tres ocasiones, lo estigmatizaron como un líder rijoso, machetero, e ignoraron sus denuncias en las que relataba los riesgos que corría. Lo dejaron solo y más bien enviaron una señal siniestra a los perpetradores de que tenían permiso para matarlo.