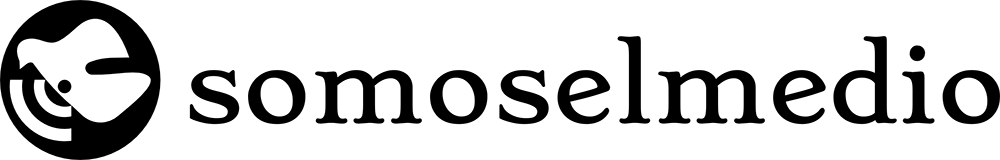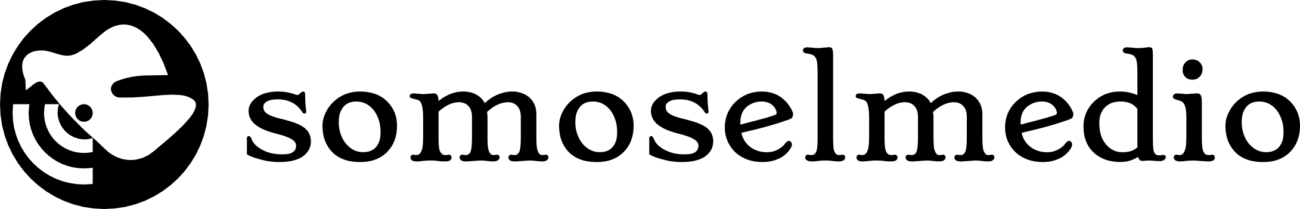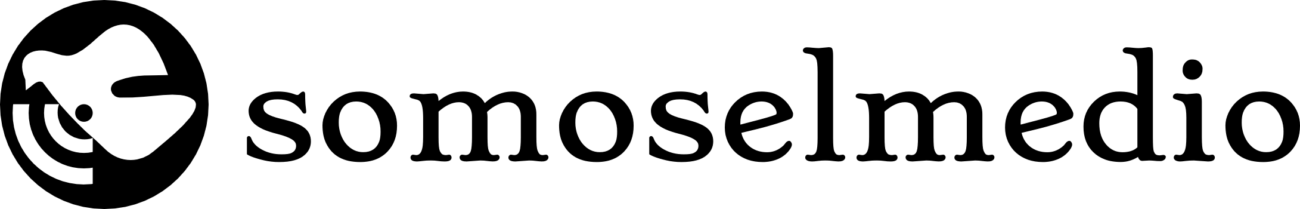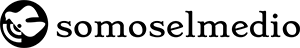Ciudad de México, 09 de septiembre 2016.- En México tenemos 33 organismos públicos de derechos humanos (OPDH): la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los 32 organismos locales, a los que en su conjunto se les ha denominado como sistema ombudsman. Estos organismos son autónomos constitucionalmente en sus decisiones; por lo cual ni la presidencia de la república ni los gobernadores o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni tampoco los poderes legislativos les pueden indicar cómo proceder.
La relevancia de los OPDH ha sido observada fundamentalmente en su dimensión política, en relación a su posicionamiento en torno a temas trascendentes del ámbito público. Por ello, para muchas personas del campo de los derechos humanos lo esencial es la elección de la persona que estará al mando, antes que el desempeño institucional cuyo impacto diario se da en la atención de las víctimas. Las víctimas, desde esta perspectiva, son de interés en un segundo momento.
1. Desde la creación de la CNDH en 1990, ésta fue estableciendo una forma de trabajo que ha permitido el silenciamiento de los casos, la invisibilización y administración de violaciones de derechos humanos. Esta forma de trabajo al aparecer se ha generalizado en prácticamente todo el sistema ombudsman mexicano. Con el paso de los años, se han afinado las formas de proceder al interior de los OPDH, de manera que ahora es posible concluir una gran cantidad de casos sin realmente realizar la investigación de las violaciones de derechos humanos, poco importa su gravedad, como se puede observar en el «Informe Previo Efecto Útil».
Esto no ha sido un tema invisible, por el contrario, de manera reiterada se han observado sus síntomas a través de una gran cantidad de personas y organizaciones que actúan en el campo de los derechos humanos entre los que, sin embargo, se ha sostenido una posición de defensa activa o de complicidad en la indiferencia sobre esa forma de proceder, la cual es fácilmente documentable. Es larga la lista de quienes se han percatado de la ausencia de investigaciones por las violaciones de derechos y sin embargo legitiman esta ausencia: hay personas de la academia, de defensa jurídica, activistas, organizaciones de derechos humanos y, principalmente, quienes han trabajado en los propios OPDH, en particular las personas que tuvieron o tienen posición de mando en su interior. Espectadores silenciosos, cuando no partícipes activos, contribuyen a la existencia de 33 OPDH que en general no investigan ni dan cuenta de las violaciones de derechos; pero entre quienes los han dirigido sí ha permitido el acceso a recursos económicos (nuestro sistema ombudsman es uno de los más caros del mundo), a un prestigio relevante (se ve bien en la currícula señalar que se ha sido ombudsman u ombudsperson, o haber estado al frente de una visitaduría general) y a un incremento de su capital político, entre otras cosas.
2. Ante este contexto complejo es relevante aproximar a los espacios de derechos humanos información sobre cómo se evita la investigación de violaciones de derechos humanos y se oculta una realidad gris. Es necesario buscar en esos lugares a quienes deseen impulsar otro modelo, establecer otras alianzas que permitan superar esa permisividad u oportunidad de quienes se sitúan en la comodidad económica y parapética al dirigir los OPDH o actúan de manera connivente y aproblemática con su estado actual.
Por ello, en la visita oficial a México de 10 días que realizó el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (GTDHE), concluida el pasado 7 de septiembre, desde Efecto Útil se buscó contribuir acercando al grupo y a la Oficina del Alto Comsionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONUDH-México) un documento (http://goo.gl/wSPJep) sobre el problema del ocultamiento de las violaciones de derechos humanos en la CNDH, y sobre cómo esto afecta para comprender la compleja y difícil relación entre los derechos humanos y las empresas en México.
En particular, se buscó señalar al GTDHE la necesidad de retomar y fortalecer para la CNDH las recomendaciones anteriormente realizadas por éste a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en el Informe donde se examinó la medición de la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PREDH), para las cuales es necesario que se documenten las violaciones de derechos humanos pues señaló que: “a) Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían supervisar, evaluar y compilar datos sobre la manera en que los Estados en sus respectivos contextos nacionales cumplen su deber de proteger los derechos humanos de los daños relacionados con las empresas, y la forma en que las empresas cumplen con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”; así como que “b) Las instituciones nacionales de derechos humanos también deberían recopilar y proporcionar datos públicos sobre las denuncias que reciban y aborden relacionadas con abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas”.
De momento, el GTDHE en su Declaración al final de la visita no hizo alusión a este problema en la CNDH ni a la necesidad de retomar para ella las recomendaciones que previamente había realizado en general para las INDH.
Concretamente, en la Declaración se reconoce la posibilidad de que los OPDH intervengan “indirectamente” (“mediante el señalamiento de actos u omisiones de autoridades” en los casos de empresas), y señalan algunos casos en los cuales los OPDH entrevistados han intervenido, así como que se han emitido algunas recomendaciones relacionadas con la conducta de las empresas. Sin embargo, antes de solicitar la sistemática y apropiada investigación de las violaciones de derechos humanos y con base en ello la supervisión del contexto nacional, el enfoque fundamental de la Declaración en torno a la CNDH se dirige hacia la sensibilización y el facilitamiento del diálogo entre las partes.
Sin dejar a un lado la importancia de esto último, el GTDHE debería recordar que los OPDH son las únicas instituciones del Estado mexicano que realizan investigaciones de violaciones de derechos humanos en estricto sentido, y que éstas son la base para solicitar una adecuada reparación integral del daño; por ello, si no se retoma seriamente esta dimensión para la CNDH se contribuirá a su funcionamiento de opacidad. Al respecto, debemos esparar las conclusiones del GTDHE, en donde quizá el apoyo de la ONUDH-México e información adicional que entregaran los OPDH, pueda servir para retomar y reforzar las recomendaciones que anteriormente ha hecho ese Grupo de Trabajo para las INDH en general, y de esta forma contribuya a tener un sistema ombudsman funcional.
3. Otro espacio donde está surgiendo la discusión sobre el OPDH local es en la Ciudad de México, en donde se ha filtrado un anteproyecto de Constitución como una suerte de compensación ante la falta de transparencia y procesos participativos adecuados que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, debería haber garantizado. Los avances en materia de derechos humanos contenidos en el anteproyecto son importantes, pero existen déficits, ausencias y problemas de diseño institucional que quizá estarían saldados si se hubiesen establecido los anhelados espacios de participación. En todo caso, uno de los temas que surge de inmediato en torno al OPDH es el cambio de la hasta hoy denominada Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por lo que ahora sería la Defensoría del Pueblo.
Algunas aportaciones importantes son: a) el organismo establecido como parte del sistema ombudsman mexicano ahora incorporaría la posibilidad de conocer de quejas respecto de entidades del sector privado, b) incorporaría la defensa jurídica en materia penal, civil, administrativa y mercantil, si las personas no tienen recursos, c) tendría la posibilidad de dar seguirmiento a quejas en contra de integrantes del poder judicial local, d) podría presentar denuncia de juicio político ante el Congreso local por violaciones graves, e) podría propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades, f) elaboraría informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre políticas públicas.
Sin embargo, se presentan algunas propuestas que pueden resultar preocupantes por sus implicaciones. Entre estas encontramos: a) en el anteproyecto se señala la existencia de la comisión ejecutiva local de atención a víctimas (la cual en la Ciudad de México está pendiente de establecerse) pero se le vincula estrechamente al sistema penal acusatorio, por lo cual sus facultades estarían en relación a delitos más que a violaciones de derechos humanos, a pesar de que conforme a la Ley General de Víctimas esta debería ser su materia principal; el problema con ello es que al parecer las obligaciones en materia de violaciones de derechos humanos de esta comisión serían transferidas a la Defensoría Pública; b) se crea un juicio de restitución obligatoria de derechos humanos para el cumplimiento de sus recomendaciones cuando éstas sean aceptadas por las autoridades responsables, pero este juicio se realizaría ante las autoridades jurisdiccionales de cada materia, con lo cual la Defensoría, en función de una necesidad práctica, podría terminar por subordinar sus actuaciones a los criterios propios de las otras materia en lugar de seguir los estándares propios de la materia de derechos humanos; y, lo más importante, c) la reparación del daño resultante de sus determinaciones no se establece como obligatoria, con lo cual se favorece que la Defensoría continúe funcionando como hasta la fecha lo ha hecho la CDHDF (de manera semejante a la CNDH), esto es, sin determinar una gran cantidad de violaciones de derechos humanos: estableciendo recomendaciones y reparación del daño en menos del 1% de los casos.
4. En general, tanto para la Ciudad de México, como para lo que se le puede pedir a la CNDH por el GTDHE, es necesario saber cuál es el tipo de OPDH que se desea tener. En caso de querer un actor político con perspectiva de derechos humanos, de continuar viendo sólo su utilidad en función de los posicionamientos en temas de interés público, entonces no sería necesario tener la facultad de investigar violaciones de derechos humanos mediante procedimientos que puedan iniciarse de manera individual. En este caso, tampoco tiene sentido mantener un sistema ombudsman tan caro, pues una buena parte se absorbe en el personal que atiende los procedimientos de queja.
Por otro lado, si se desea que estos organismos sigan investigando violaciones de derechos humanos, entonces es necesario asumir que deben señalar la existencia de estas violaciones, establecer conforme a ello la reparación del daño y, en razón de esto, hacer obligatorio para las autoridades el cumplimiento de esta reparación, atendiendo al deber de reparar establecido en el artículo primero constitucional.
Ahora bien, en caso de que se desee dar un paso más, sería necesario asumir plenamente el modelo de OPDH establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Modelo que por lo demás ya es obligatorio en México respecto de estos derechos, pero deberíamos extenderlo a los demás. El modelo de esta Convención asume tres tipos de funciones: promoción, supervisión y protección de los derechos.
En general, la protección implica la reacción frente a violaciones de derechos humanos y, en ese sentido, abarca no sólo la investigación mediante quejas, sino otro tipo de acciones como las acciones de inconstitucionalidad. La supervisión incluye la verificación del cumplimiento de la progresividad y no regresividad de los derechos humanos; lo cual puede realizarse mediante diversas formas como el seguimiento de la planeación, programación y asignación presupuestal y de las políticas públicas, o bien, la asesoría y asistencia técnica a las autoridades, la revisión de la normatividad que se encuentre en proceso de discusión legislativa, el seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, la generación de indicadores de derechos humanos o la realización de evaluación de impacto en los derechos humanos a priori o a posteriori. La promoción puede abarcar acciones como educación, formación, capacitación, campañas de sensibilización, iniciativas de base comunitaria, publicaciones, estudios y difusión en medios de comunicación sobre los derechos humanos y sus garantías.
Es decir, el modelo de la Convención como paradigma para el sistema ombudsman es una alternativa que puede adoptarse plenamente en la Ciudad de México, incluyendo la mayoría de las propuestas realizadas para la Defensoría Pública, y que funcionaría como ejemplo nacional e internacional. Quizá puedan verse los beneficios de un funcionamiento de este tipo para que los OPDH incidan efectivamente en la realización de los derechos humanos, más allá de tener sólo una persona reconocida con capacidad de realizar posicionamientos políticos en materia de derechos humanos. De logarse una situación así, el GTDHE podría tener información sobre patrones de comportamiento con que los derechos humanos están siendo afectados por las actuaciones de las empresas, la CNDH podría informar algo más que lo ahora puede ofrecer en relación a unos cuantos casos y a sus actividades de sensibilización, como se indica en la Declaración del GTDHE, o en relación el tipo de informes que puede generar basados sólo en quejas presentadas pero no en investigaciones concluidas que indiquen dónde y cómo están ocurriendo las violaciones de derechos humanos, y qué tipo de reparación de daño ha sido necesario realizar, esto es, que contribuyan a señalar información sustantiva sobre la aplicación de los PREDH.
No olvidemos que internacionalmente las INDH están llamadas a proporcionar información relevante con base en su evidencia fáctica para realizar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero, en las condiciones actuales, ¿qué podría informar la CNDH y los demás OPDH? El gran reto que tenemos es si los derechos humanos podrán hacer frente a las consecuencias negativas que tiene el sistema económico que nos rige. De no encaminar todos los canales institucionales para lograrlo, permaneceremos cómplices de aquello que decimos, y espero deseamos, combatir.
Es necesario que quienes están en el campo de los derechos humanos y han legitimado que los OPDH no investiguen y determinen los casos apropiadamente, asuman la necesidad de que estas instituciones actúen plenamente conforme a sus facultades actuales, y simultáneamente favorezcan la evolución de los OPDH hacia un modelo más integral que pueda ser en verdad de utilidad para lo que aún viene.