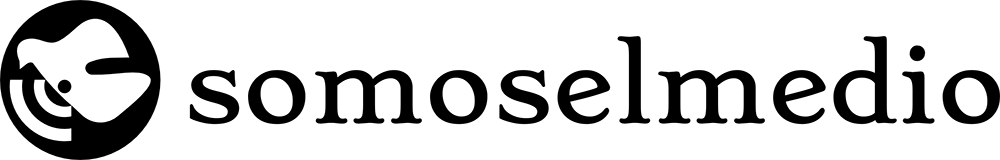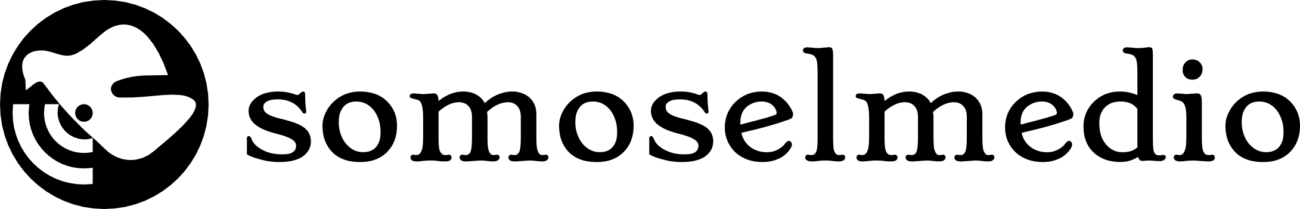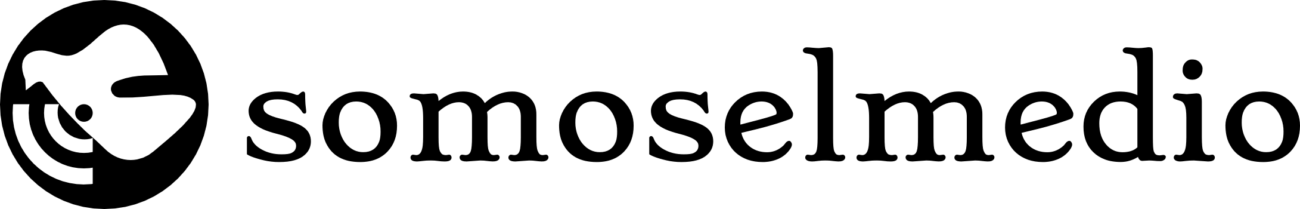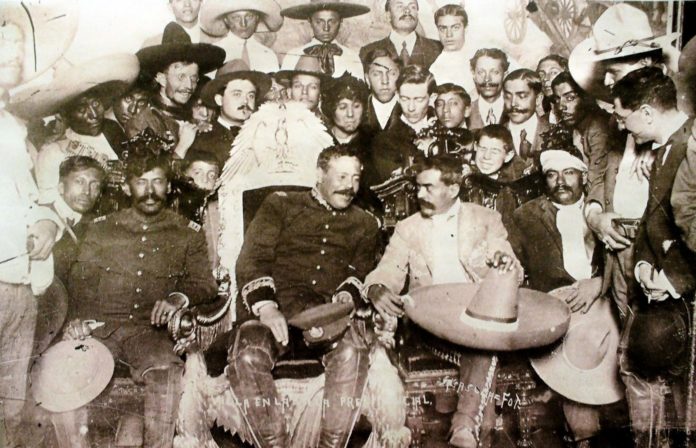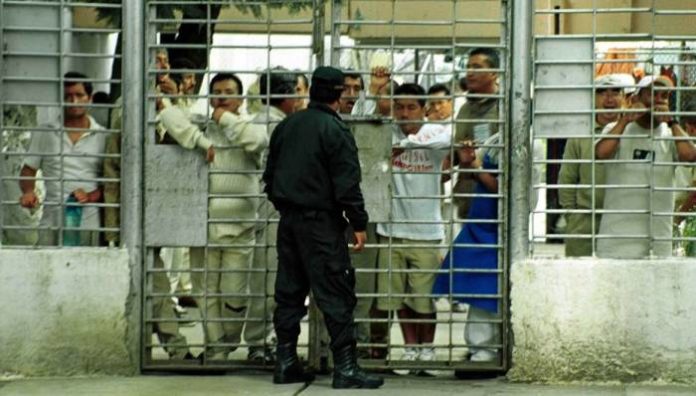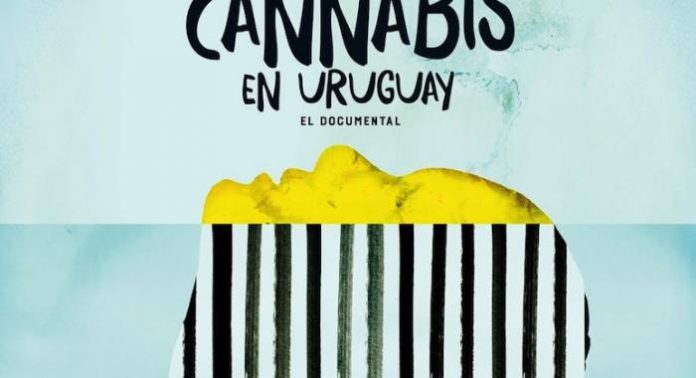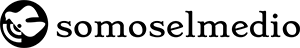Ciudad de México, 16 de octubre de 2016
Las recomendaciones son documentos controvertidos que en sí mismos dan cuenta de la situación de los derechos humanos en México. La mayoría de las comisiones en el país realizan un número muy reducido de ellas, siendo paradigmática la situación de las dos comisiones actualmente más relevantes: la CNDH y la CDHDF; que en su conjunto no emiten más del 1% de recomendaciones respecto del total de quejas recibidas. Sin embargo para comprender apropiadamente estas situaciones es necesario partir de revisar qué es una recomendación, y cómo afecta su actual uso para las víctimas de violaciones de derechos humanos y para la sociedad en su conjunto.
1. Una recomendación es el resultado final de un procedimiento de investigación sobre una denuncia de violación de derechos humanos, en la que se comprobó la existencia de dicha violación.
Cuando una persona considera que se ha cometido una violación de derechos humanos puede acudir ante una comisión para que ésta realice la investigación de los hechos. Si al final de esa investigación la comisión considera que sí se violaron los derechos humanos, debe realizar un documento en el que indica cuál fue la violación y cómo debe ser reparada; el nombre de este documento es “recomendación”.
Por ello, cuando se indica que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la reparación del daño, significa que tienen derecho a que las comisiones emitan una recomendación cuando se comprobaron las violaciones de derechos humanos denunciadas, solicitando su reparación a las autoridades responsables. Aunado a ello, las comisiones pueden denunciar ante las autoridades penales o administrativas para que éstas realicen su propia investigación y, en su caso, determinen la sanción correspondiente.
2. ¿Existe alguna excepción a la obligación de las comisiones de investigar un caso hasta determinar la reparación del daño mediante una recomendación? Suele existir una excepción: el caso puede ser considerado como solucionado o conciliado por las comisiones, y de esta manera darlo por concluido, cuando se trate de violaciones de derechos humanos que no sean consideradas graves y además se cuente con la conformidad de las víctimas.
Para comprender bien esto, es oportuno recordar que entre las comisiones no existe un criterio unificado de las que se consideran como violaciones graves de derechos humanos. Cada comisión tiene un criterio variable de acuerdo a su normatividad interna. Por ejemplo, en la CNDH se consideran como violaciones graves los “atentados a la vida, tortura, desaparición forzada y todas las demás violaciones de lesa humanidad o cuando las anteriores infracciones atenten en contra de una comunidad o grupo social en su conjunto”; en la CDHDF, por otra parte, se tiene un criterio menos estricto pues son los casos que afecten “al derecho a la vida, a la integridad física o psíquica de las personas, a la libertad, a la seguridad, así como aquellas que puedan afectar a una colectividad o grupo de individuos”, lo que implica no restringirse a las situaciones más graves de cada derecho como en la CNDH.
En cualquier caso, lo anterior significa que sólo los casos considerados como violaciones graves de derechos humanos forzosamente deben investigarse hasta determinar si existieron las violaciones de derechos humanos denunciadas, y en caso de haber existido debe establecerse un documento denominado recomendación en el que se solicite la reparación del daño para la víctima. Sin embargo, en general esto no sucede. En el Informe Previo Efecto Útil sobre la CNDH se pudo documentar que entre 2004 y 2015, de acuerdo a sus propios datos, de 9,781 quejas iniciadas por violaciones graves en esa comisión 3,515 (más de una tercera parte) fueron concluidas vulnerando esta obligación de investigar.
3. Investigar violaciones de derechos humanos y solicitar la reparación del daño a través de la recomendación es una obligación constantemente incumplida, incluso por personas consideradas con un alto compromiso entre los defensores de derechos humanos.
Así, por ejemplo, Fundar documentó que cuando Emilio Álvarez Icaza estaba al frente de la CDHDF afirmaba que una recomendación “es solamente uno de los instrumentos de los cuales dispone la Comisión para el ejercicio de su misión de promoción y protección de los derechos humanos y no tiene por qué ser el más utilizado, ya que nada prueba que sea el más eficiente”. Esta posición no es exclusiva del ahora ex Secretario Ejecutivo de la CIDH sino que ha sido y es sostenida por muchos otros titulares de comisiones de derechos humanos. Fundar igualmente lo señalaba desde 2009: “De acuerdo con lo señalado por funcionarios de distintas Comisiones, la idea de no emitir muchas recomendaciones es una forma de no vulgarizarlas y mantener su fuerza paradigmática”.
De igual forma, otras personas relevantes del campo de los derechos humanos que han pasado por estas instituciones con posiciones de mando han dejado intocada esta actuación deficitaria, como Mario Patrón o José Antonio Guevara, quienes ahora se encuentran al frente de dos de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país, el Centro Prodh y la CMDPDH, respectivamente.
Aunado a ello, es complicado que incluso entre la academia se haya legitimado esta ausencia de investigaciones de violaciones de derechos humanos. Así, por ejemplo, desde el CIDE, Carlos Elizondo Mayer Sierra y Ana Laura Magaloni, esta última ahora también diputada constituyente en la Ciudad de México designada por Mancera, han afirmado que: “la recomendación es el instrumento de presión política más fuerte que tiene la Comisión. No puede, por tanto, utilizarla en exceso pues dejaría de ser efectiva”.
En realidad, debemos recordar, esta justificación tiene una larga ‘tradición’ que se extiende al menos hasta la creación de la propia CNDH; no se trata sino de la repetición infinita de una indebida actuación. En 1991, Jorge Carpizo, primer ombudsman nacional, afirmaba que “algunas personas nos comentaron que consideran que el número de Recomendaciones es muy pequeño frente al total de quejas recibidas. Pensamos que tal planteamiento es erróneo porque las Recomendaciones son sólo un camino para resolver las quejas”; con ello realizaba el antecedente directo de la justificación vertida por Emilio Álvarez Icaza y demás actores del campo de los derechos. Sin embargo, desde que Jorge Carpizo fungió como ombudsman hasta la actualidad, la materia de derechos humanos ha evolucionado de tal manera que no puede sostenerse más este planteamiento sin que sean evidentes los graves efectos de no investigar y señalar las violaciones, así como la aquiescencia de quienes han participado en ello.
4. Sin importar si lo sostienen defensores de derechos humanos, ex-funcionarios, funcionarios de las comisiones o personas de la academia, las víctimas necesitan acceder a la reparación del daño y la sociedad necesita que las comisiones investiguen las violaciones para conocer cuáles son las instituciones que están violando derechos humanos, de qué manera sucede esto, y qué hacen para reparar el daño y evitar la repetición de violaciones de derechos humanos; todo esto en cumplimiento de sus obligaciones en la materia. El abandono de estas funciones constituye en sí mismo una vulneración de los derechos de las víctimas y de la sociedad misma.
En este contexto, es importante recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en su «Observación General 31» que “El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto.”; y que nuestra Constitución establece tanto la obligación de investigar y reparar las violaciones de derechos humanos, como la facultad explícitamente atribuida para esos fines a las comisiones de derechos humanos.
5. Frente a la vulneración de la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y determinar la reparación del daño es posible que se insista en decir que “dado que la recomendación no es vinculante jurídicamente, el que las autoridades la acaten o no depende de la fuerza moral de dicho organismo. Las autoridades cumplen las recomendaciones en función del costo político que tiene para su reputación no hacerlo”, como han señalado Magaloni y Elizondo; pues este argumento es el mismo sostenido por la SCJN para justificar por qué motivo no ampara a las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando las comisiones no investigan dichas violaciones, al decir que la CNDH “no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular”. Esto es, se considera que, dado que las recomendaciones no obligan a las autoridades (no son vinculantes), la CNDH puede actuar arbitrariamente sin necesidad de cumplir con su obligación constitucional y legal de investigar las violaciones. Entre otras cosas, habría que recordar que el propio reconocimiento por una autoridad del Estado (como son las comisiones de derechos humanos) de las violaciones ocurridas constituye parte de la reparación del daño, en la dimensión que se ha denominado como medidas de satisfacción; además de ser sumamente complicado asumir que las instituciones que deben proteger los derechos humanos queden fuera de la obligación de respetarlos.
6. Esta ‘facilidad’ para justificar la actuación de las comisiones sobre el uso que hacen de las recomendaciones podríamos verlo asociado a la posición social que se ocupa respecto de una violación de derechos humanos. No es lo mismo estar a favor de que no se emitan recomendaciones cuando uno no es la víctima de esa violación y observa los hechos desde una posición lejana a la violación concreta, como cuando se escribe desde la academia; o cuando pese a trabajar con las consecuencias de la violación no se viven directamente sus efectos perniciosos, como le toca al funcionario que puede adquirir legitimidad por trabajar en la materia de derechos humanos, pero también puede concluir los casos de violaciones graves sin haber realizado las investigaciones correspondientes. En todo caso, el fondo del problema es que se puede ser indiferente a la violación y a las necesidades de las víctimas.
Para dimensionar de manera apropiada el problema social que se crea, deberíamos recordar que las comisiones de derechos humanos han sido un mecanismo principalmente para las personas social y económicamente desfavorecidas, por lo cual es entre estos sectores de la población donde encontraremos a la mayoría de las víctimas de esta forma de actuación y justificación. Vendría bien un cambio de postura de los defensores de derechos humanos y la academia que ha legitimado esta actuación.
7. Ante este panorama, desde Efecto Útil realizamos el Informe Previo sobre la CNDH para señalar la gravedad del problema y presentarlo ante diferentes instancias, entre ellas, particularmente, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que evaluará a la CNDH en noviembre en Ginebra, Suiza; la propia CNDH, buscando verificar si existe voluntad para atender el problema por parte del actual ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; así como la Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
No podemos anticipar cuál será la evaluación en la Alianza Global, pero de seguir esta ruta de justificación la CNDH quedará intocada; por otra parte, en la OACNUDH informaron que por ahora no está en las posibilidades de su agenda realizar acciones en torno a estos problemas en las investigaciones de la CNDH; y finalmente aunque esta última ha aceptado realizar un acercamiento con Efecto Útil aún es necesario ver un avance concreto para atender los temas sobre su funcionamiento presentados en el Informe Previo.
8. De seguir esta tendencia, el resultado será un panorama complicado para lograr ver a la CNDH y a las demás comisiones realizar sus investigaciones y proteger a las víctimas, pese a ser uno de los sistemas ombudsman más caros del mundo. Más que una esperanza en el voluntario cumplimiento de sus funciones, nuevamente es necesario pensar en las organizaciones de víctimas y en su capacidad de movilizarse para lograr hacer funcionar a las instituciones.
9. Para ello, al ver la actuación pública de las comisiones es necesario tener presente que a veces suele generarse una confusión respecto de cómo valorar esta actuación, ya que en algunos casos les vemos actuar y pronunciarse de forma respetuosa de los derechos humanos. Al respecto, es necesario hacer notar que muchos de los casos en que valoramos positivamente su actuación suelen ser aquellos que adquirieron notoriedad pública o están dentro de la agenda del ombudsman, por lo cual esta no ha significado que los derechos de todas las víctimas que solicitaron su intervención sean respetados, como ya se ha señalado previamente.
Mediante esta forma de actuación una vez más las grandes mayorías de la población son abandonadas, pese a que en algunos pocos casos sí puedan actuar conforme a sus obligaciones; es necesario evitar engañar y recordar que hay miles de personas que quedaron sin la atención debida para la reparación del daño. Es necesario apoyar además de a las víctimas más visibles que ya nos duelen, a todas aquellas que van siendo silenciadas e invisibilizadas en los procedimientos de estas instituciones. ¿No es esto lo que en general está pasando en México?
Así como la lucha por la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nos ha permitido dar cuenta de la necesidad de voltear a ver los miles de desaparecidos silenciados, ahora también es necesario seguir el rastro de lo que crea ese tipo de silenciamiento. Debemos profundizar en los mecanismos internos de las instituciones que permiten el ocultamiento de miles de casos, debemos saber qué ocurre, cómo ocurre, qué necesitamos para cambiarlo y presionar para ello. Las instituciones son de la sociedad, no de quienes las dirigen. Debemos lograr que las víctimas pueden acceder a la reparación del daño y que la sociedad pueda tener la certeza de que en las instituciones se adoptan las medidas para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos ocurridas.